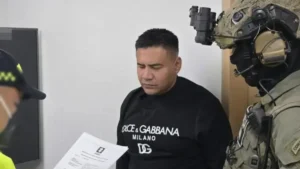Enviado Especial
Bogotá. La vía Bogotá–Villavicencio, mejor conocida como la vía al Llano, es mucho más que una carretera: es el cordón umbilical que conecta la capital con los Llanos Orientales, una de las despensas agrícolas y ganaderas más importantes del país. Cada vez que se cierra por un derrumbe, como ocurre nuevamente desde este domingo en el sector de Chipaque, el país entero vuelve a recordar la fragilidad de su infraestructura y la dependencia de un corredor que parece condenado a la inestabilidad.
De acuerdo con cálculos de Colfecar, el gremio de los transportadores de carga, las pérdidas diarias superan los $2.400 millones solo para este sector. A ello se suman otros $500 millones diarios reportados por Aditt, la asociación de transportadores de pasajeros. En total, la economía colombiana está dejando escapar $2.900 millones cada día de cierre.
Las cifras hablan por sí solas: más de 33.000 toneladas de carga dejan de circular hacia los Llanos a diario y unos 11.000 pasajeros ven interrumpidos sus desplazamientos. El despacho de viajeros se ha reducido en un 75 %. La alternativa —la antigua carretera hacia Villavicencio— apenas logra amortiguar el impacto, pero también requiere cierres frecuentes para reparaciones de emergencia que le permitan soportar un flujo vehicular que nunca estuvo diseñada para recibir.
Una catástrofe anunciada
Lo ocurrido en Chipaque no es un hecho aislado. Colombia enfrenta una crisis recurrente en su infraestructura vial debido a su vulnerabilidad geológica y climática. La vía al Llano, construida en un corredor de montaña altamente inestable, se ha convertido en un símbolo de esa fragilidad.
La temporada de lluvias ha agravado la situación, aumentando la frecuencia de derrumbes y deslizamientos. Cada cierre no solo implica demoras y sobrecostos, sino también la degradación acelerada de las vías alternas que, forzadas a asumir un tráfico desbordado, terminan colapsando con mayor rapidez.
El costo económico de los desastres
El cierre de Chipaque debe analizarse dentro de un marco más amplio: la vulnerabilidad de la infraestructura de transporte frente a los desastres naturales. En los últimos cinco años, Colombia y el mundo han visto cómo la combinación de cambio climático, falta de inversión estructural y planificación inadecuada generan pérdidas multimillonarias.
Huracán Iota (2020, Colombia): destruyó gran parte de la isla de Providencia. Costos estimados: más de US$1.5 mil millones en reconstrucción.
Inundaciones en Pakistán (2022): dejaron pérdidas cercanas a US$30 mil millones y afectaron el transporte y la cadena de alimentos.
Terremoto en Turquía y Siria (2023): con más de 50.000 muertos, el costo de reconstrucción superó los US$100 mil millones.
Huracán Otis en Acapulco (2023): afectó gravemente la infraestructura vial y hotelera. Pérdidas estimadas: US$15 mil millones.
Inundaciones en Libia (Derna, 2023): destruyeron represas y carreteras, dejando miles de muertos y miles de millones en pérdidas.
En este contexto, el cierre de la vía al Llano puede parecer un problema doméstico. Pero sus consecuencias son estratégicas: el colapso de este corredor golpea directamente la seguridad alimentaria de Bogotá y del centro del país, pues desde los Llanos proviene buena parte del arroz, la carne y los productos agrícolas que abastecen la capital.
¿Por qué persiste el problema?
La respuesta es doble: geografía y política.
En lo geográfico, la vía al Llano se asienta sobre suelos frágiles, laderas escarpadas y fallas tectónicas activas. El corredor, a pesar de las millonarias inversiones, no ha logrado superar su condición de “carretera vulnerable”. Cada solución técnica —túneles, viaductos, taludes reforzados— termina resultando insuficiente frente a la fuerza de la naturaleza.
En lo político y económico, los retrasos en megaproyectos como el Túnel de Buenavista II o la demora en concluir obras de estabilización han convertido a la vía en un eterno frente de obras inconclusas. El Estado responde con soluciones de emergencia, pero rara vez con estrategias integrales a largo plazo.
Además, las vías alternas —como la carretera antigua a Villavicencio o rutas secundarias por Cundinamarca y Boyacá— carecen de capacidad estructural para soportar el tránsito pesado. Cada cierre, por tanto, no solo interrumpe la movilidad: también desgasta estas rutas secundarias, que terminan deteriorándose con rapidez y requieren nuevas inversiones.
Impacto en la economía y la alimentación
El efecto de la parálisis en la vía al Llano no se limita al transporte. Las pérdidas diarias de $2.900 millones repercuten en la inflación, el abastecimiento y la competitividad de los productores de los Llanos.
Ganaderos y arroceros enfrentan sobrecostos logísticos al no poder sacar sus productos a tiempo.
Transportadores deben recorrer trayectos más largos, lo que aumenta el gasto en combustible y mantenimiento.
Consumidores en Bogotá terminan pagando precios más altos por alimentos básicos.
El impacto se magnifica porque Bogotá concentra cerca del 20 % de la población nacional y depende en gran parte del suministro proveniente de los Llanos. Cada cierre prolongado de la vía se traduce en escasez temporal de productos, alza de precios y pérdidas de competitividad frente a importaciones.
Un problema de escala nacional
Lo que ocurre en la vía al Llano debería ser una alarma nacional. La dependencia de un único corredor para conectar la capital con una región estratégica no solo es un riesgo económico, sino también de seguridad nacional. En un eventual desastre mayor, Bogotá podría quedar aislada de una de sus principales fuentes de alimentos y energía.
La solución, coinciden expertos, no pasa únicamente por mantener en pie la vía existente, sino por diversificar y modernizar la red de transporte: corredores férreos, rutas alternas de alta capacidad y una mayor inversión en infraestructura resiliente al cambio climático.
Conclusión: la cuenta pendiente
El cierre de la vía al Llano es un recordatorio de que Colombia arrastra una deuda histórica en infraestructura. Cada derrumbe en Chipaque o en cualquier otro punto del corredor no es solo un accidente geológico: es la evidencia de un modelo de desarrollo que no ha priorizado la seguridad y sostenibilidad del transporte.
Mientras tanto, los transportadores siguen acumulando pérdidas, los pasajeros enfrentan incertidumbre y los productores del Llano ven cómo sus cosechas se encarecen o se pierden en el camino. La pregunta no es si habrá otro cierre en la vía al Llano, sino cuándo. Y lo más preocupante: ¿cuánto más está dispuesto a perder Colombia antes de tomar decisiones estructurales?