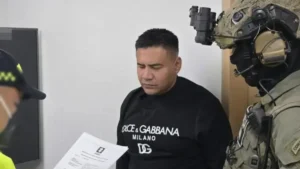Por Gustavo Melo Barrera
En teoría, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes fue diseñada para ser el guardián de la legalidad de los más altos funcionarios del Estado. En la práctica, tres décadas después de la Constitución de 1991, se ha convertido en una paradoja institucional: un órgano que investiga poco, acusa menos y, con demasiada frecuencia, termina funcionando como muralla política de protección.
La reciente decisión de abrir investigación contra la magistrada Cristina Lombana, tras la tutela interpuesta por el ministro del Interior, Armando Benedetti, lejos de fortalecer la credibilidad de la Comisión, ha vuelto a poner en evidencia un problema más profundo: el sistema de control depende más del perfil político del acusado que de la gravedad de los hechos.
No se trata solo del caso Lombana. El episodio es un síntoma.
Durante años, la Comisión ha cargado con un apodo incómodo pero persistente: la “Comisión de Absoluciones”. La estadística respalda esa fama. Decenas de procesos contra magistrados, fiscales generales y presidentes han terminado en archivo o prescripción. Las decisiones rara vez producen sanciones y casi nunca responsabilidades políticas o penales reales. La percepción ciudadana es clara: allí los casos se diluyen.
Lo preocupante no es únicamente la lentitud. Es la selectividad.
Cuando las investigaciones avanzan o se frenan según coyunturas partidistas, la Comisión deja de ser un órgano de control para convertirse en un instrumento de negociación política. Eso erosiona la separación de poderes y debilita la legitimidad de todo el sistema judicial. Porque en un Estado de derecho, la justicia no puede depender del cálculo electoral ni de alianzas transitorias en el Congreso.
La tutela de Benedetti, más allá de sus motivaciones o del personaje político que la impulsa, expuso una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando los ciudadanos —o incluso los ministros— deben acudir a mecanismos excepcionales para que se revise la actuación de una magistrada? La tutela, concebida como recurso último de protección de derechos fundamentales, termina supliendo las fallas de los controles ordinarios.
Cuando el sistema regular no funciona, el país vive de parches jurídicos.
Eso no es sostenibilidad institucional; es improvisación permanente.
El problema es estructural. La Comisión está integrada por congresistas que, al mismo tiempo, pertenecen a partidos políticos con intereses directos en los procesos que tramitan. Investigan a funcionarios que pueden ser aliados o adversarios. Son jueces y actores políticos a la vez. Esa dualidad crea un conflicto de interés casi imposible de resolver.
En cualquier democracia madura, los órganos disciplinarios o de acusación de altos dignatarios gozan de autonomía técnica, independencia presupuestal y composición mayoritariamente jurídica. En Colombia, en cambio, el filtro es partidista. El resultado es predecible.
No sorprende entonces que crezca el debate sobre reformas más profundas.
Benedetti ha planteado que el país necesita una constituyente para corregir los vacíos de la Carta del 91. La idea genera temores comprensibles. Las constituyentes en América Latina no siempre han fortalecido las instituciones; en ocasiones las han debilitado. Pero ignorar el problema tampoco es opción.
El sistema actual no está cumpliendo su función.
Antes de pensar en una refundación constitucional, el país podría explorar soluciones más quirúrgicas: retirar la función investigativa al Congreso y trasladarla a un tribunal independiente; profesionalizar el órgano con magistrados elegidos por concurso; establecer plazos estrictos; publicar informes periódicos; y garantizar trazabilidad de cada expediente. Reformas concretas que reduzcan la discrecionalidad política.
Sin embargo, el clamor por cambios de mayor calado revela algo más profundo que un debate técnico: la pérdida de confianza.
Y la confianza es el capital más escaso de la justicia.
Cuando los ciudadanos perciben que los poderosos no enfrentan consecuencias, el contrato social se debilita. La ley deja de ser regla común y se convierte en privilegio. Ese es el terreno fértil para el cinismo, la polarización y el descrédito institucional.
Colombia no puede permitirse eso.
La Comisión de Acusación fue creada para garantizar que nadie estuviera por encima de la ley. Hoy muchos colombianos creen exactamente lo contrario: que fue diseñada para que algunos nunca respondan ante ella.
Esa contradicción debería alarmar a todo el espectro político, no solo al gobierno de turno o a la oposición.
El caso Lombana no es el problema central. Es apenas el espejo.
Lo que refleja es un sistema de controles que no controla, una justicia que depende de la política y una democracia que todavía no resuelve cómo juzgar a sus propios guardianes.
Reformar ese engranaje no es un capricho ideológico. Es una condición básica de supervivencia institucional.
Porque sin justicia creíble, la Constitución se convierte en retórica. Y sin instituciones confiables, la democracia termina siendo una promesa vacía.
La pregunta ya no es si el modelo falló.
La pregunta es cuánto tiempo más puede el país seguir tolerándolo.