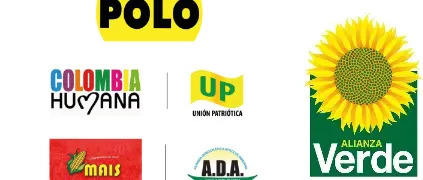
Unidad Investigativa
La política colombiana suele medirse en bloques fáciles de identificar: la derecha con sus conservadores disciplinados, el liberalismo errático, el uribismo atrincherado y, por supuesto, el Pacto Histórico, convertido en el motor del gobierno de Gustavo Petro. Pero existe un grupo de fuerzas menos visibles, esas que orbitan en torno al oficialismo sin disolverse del todo: partidos de centro y centro-izquierda como la Alianza Verde, el Polo Democrático, MAIS, así como movimientos indígenas, afro y regionales que han servido de bisagra.
Su papel ha sido decisivo en estos tres años de Petro, aunque pocas veces se reconozca. Han sido votos que sostuvieron reformas cuando todo se caía, cuotas que llenaron ministerios cuando los partidos tradicionales se escabulleron y aliados que, pese a sus fisuras, aún definen la frontera entre la gobernabilidad y el aislamiento. Esta es la historia crítica de esa “otra coalición” que se balancea entre la lealtad, la supervivencia electoral y la tentación de convertirse en un apéndice del Pacto Histórico rumbo a 2026.
La Alianza Verde: del socio incómodo al socio necesario
Si algún partido representa la paradoja de estos tres años es la Alianza Verde. Llegó al gobierno dividida: un sector liderado por congresistas como Angélica Lozano y Katherine Miranda que coqueteaban con la independencia crítica, y otro grupo más cercano al petrismo, que veía en el gabinete la oportunidad de consolidar poder.
En el Congreso, los verdes fueron determinantes para sacar adelante la primera reforma tributaria de Petro en 2022 y la Ley de Paz Total. Pero su relación con la Casa de Nariño pronto se deterioró. Mientras el gobierno esperaba disciplina de bancada, varios congresistas verdes reclamaban que se les trataba como convidados de piedra: “como si nuestras proposiciones fueran contra una pared”, se quejaron en 2023.
La tensión escaló con la reforma a la salud: los verdes se partieron entre quienes acompañaban a Petro hasta el final y quienes votaron en contra, acusando al Ejecutivo de improvisación. El resultado: el proyecto naufragó y la fractura interna del partido quedó expuesta.
Petro reaccionó a su manera: ofreciendo cuotas. En 2025, el Ministerio de Trabajo y la dirección del ICA quedaron en manos verdes. Fue un intento de recomponer la relación, pero solo consiguió más desconfianza: ¿era un reconocimiento político o un soborno tardío? La base verde, además, mantiene banderas propias —como la agenda animalista y ambiental— que chocan con la política extractivista que el gobierno aún no ha sabido desactivar.
En síntesis: la Alianza Verde ha legislado en clave de “acompañar, pero no obedecer”, y su destino electoral dependerá de si logra mostrarse como una fuerza independiente o si termina engullida por la narrativa del Pacto.
Polo Democrático y MAIS: entre la fusión y la lealtad
El Polo Democrático y MAIS representan la vieja guardia de la izquierda organizada. Han sido leales a Petro, al punto de sacrificar su identidad partidaria. En abril de 2025 aprobaron la fusión con el Pacto Histórico, convencidos de que la unidad era la única forma de sobrevivir al 2026.
Su trabajo legislativo ha estado alineado con el corazón del proyecto petrista: defensa de la Paz Total, respaldo a la jurisdicción agraria, promoción de la reforma al Sistema General de Participaciones que incrementó los recursos para municipios. No han sido fuerzas bisagra, sino voto seguro.
Sin embargo, esa lealtad plantea un dilema: ¿qué quedará del Polo y del MAIS una vez diluidos en el Pacto? Durante años fueron la referencia de la izquierda no petrista, la voz crítica dentro de la oposición y luego dentro de la coalición. Hoy su nombre y bandera se esfuman en aras de la unidad. Para algunos militantes, esa decisión equivale a una rendición ideológica; para otros, es un salto estratégico que garantiza representación en 2026.
La crítica es inevitable: al fusionarse, el Polo y MAIS cedieron su capacidad de ser contrapeso y se convirtieron en satélites de la voluntad presidencial. Ganaron cercanía, perdieron identidad.
Los movimientos indígenas, afro y regionales: votos que valen oro
En el Congreso colombiano, donde la mayoría siempre es esquiva, los partidos pequeños se convierten en gigantes coyunturales. Movimientos como ADA, ASI, MAIS en su vertiente indígena, y las curules afrodescendientes han jugado ese papel en estos tres años.
Han respaldado leyes cruciales como el Acuerdo de Escazú, la jurisdicción agraria y las reformas territoriales. A cambio, han recibido cuotas en el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Igualdad y varias direcciones de institutos regionales.
Pero su apoyo nunca ha sido gratuito: cada votación se negocia caso por caso, con la agenda de comunidades en el centro. Petro los necesita, pero ellos saben que su valor está en la incertidumbre. En ocasiones han votado con el gobierno; en otras, han preferido abstenerse, demostrando que no se trata de adhesiones ciegas sino de cálculos medidos.
El problema para 2026 es evidente: ¿seguirán existiendo como movimientos autónomos o también serán absorbidos por el Pacto Histórico? La tentación de la fusión es fuerte, pero muchos líderes comunitarios temen perder voz propia en una maquinaria que suele priorizar las banderas urbanas sobre las rurales.
Tres años de legislatura: balance crítico
En cifras, la fotografía es demoledora: de más de 1.000 proyectos radicados en el Congreso durante este gobierno, apenas se aprobaron siete en 2024. La efectividad legislativa se desplomó del 33 % inicial a menos del 10 %. Y en ese terreno de frustración, los partidos de centro-izquierda no han sabido construir un relato propio.
Su aporte más visible ha sido salvar votaciones puntuales —tributaria, Paz Total, jurisdicción agraria, SGP— pero no marcar agenda. Han legislado en clave de supervivencia, no de proyecto político. Han obtenido ministerios y direcciones, pero sin traducirlos en conquistas programáticas sólidas. Y al final, corren el riesgo de que sus logros se confundan con los del Pacto, dejando poco capital electoral para reclamar en 2026.
¿Qué les espera en 2026?
Las elecciones se acercan y el panorama no es alentador para esta constelación de partidos.
Alianza Verde: si no redefine su identidad, puede quedar reducida a comparsa del Pacto o, peor aún, fracturarse en varias listas débiles. Su reto es mostrar independencia crítica sin romper del todo con Petro.
Polo y MAIS: al fusionarse, hipotecaron su marca. El riesgo es que en 2026 no existan como partidos reconocibles, sino como apéndices de un proyecto mayor. Lo que ganen en curules será capitalizado por el Pacto, no por ellos.
Movimientos indígenas y afro: mantienen poder de negociación, pero enfrentan la disyuntiva entre conservar autonomía territorial o someterse a la lógica de coalición nacional. Su voto seguirá siendo oro, pero su identidad podría diluirse.
La crítica de fondo es clara: en lugar de construir alternativas propias de centro-izquierda, estos partidos han preferido subsumirse en la lógica presidencial. Han legislado más para Petro que para sus electores. Y en política, esa factura se cobra.
Al final, En tres años, la “otra coalición” de Petro ha pasado de ser un mosaico plural a un bloque cada vez más homogéneo bajo la sombra del Pacto Histórico. Han aportado votos, han recibido cuotas y han sostenido reformas, pero a costa de su identidad política.
La Alianza Verde, el Polo, MAIS y los movimientos regionales siguen en el tablero, pero con un dilema común: o encuentran un relato propio antes de 2026, o serán recordados como partidos de transición, meras bisagras en la era de Petro. El Congreso de estos tres años deja una enseñanza incómoda: no basta con ocupar curules ni ministerios; lo que define la supervivencia política es la capacidad de marcar agenda. Y en ese terreno, la otra coalición de Petro ha caminado más sobre la cuerda floja que sobre bases firmes.




