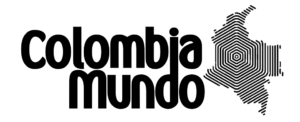Redacción Política e Historia
Sesenta años después de su muerte en combate, los restos de Camilo Torres Restrepo fueron entregados oficialmente a su familia en una ceremonia encabezada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en Bogotá. El acto, sobrio y cargado de simbolismo, no solo marcó el cierre de una búsqueda prolongada; condensó, en una escena silenciosa, décadas de conflicto armado, disputas ideológicas y una reconciliación nacional todavía en proceso.
Torres fue sacerdote, sociólogo y profesor universitario antes de convertirse en uno de los personajes más controvertidos de la historia contemporánea colombiana. Influenciado por corrientes renovadoras dentro de la Iglesia y por el clima político de los años sesenta en América Latina, decidió integrarse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1966. Su muerte, ocurrida poco después de incorporarse a la guerrilla, lo transformó en un símbolo. Para algunos sectores progresistas, representó la radicalización ética de la fe frente a la desigualdad. Para otros, encarnó el tránsito peligroso entre la prédica social y la lucha armada.
La entrega de sus restos no reabre únicamente un capítulo biográfico; reactiva una discusión nacional sobre los límites de la violencia política y las responsabilidades históricas compartidas. Durante décadas, el paradero de su cuerpo fue incierto, alimentando mitos y relatos contradictorios. La confirmación forense y la restitución a su familia no solo despejan dudas históricas, sino que inscriben su figura en el marco institucional de la justicia transicional.
La UBPD, creada tras los acuerdos de paz firmados en 2016, tiene el mandato humanitario de buscar a las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Su labor se ha convertido en uno de los pilares más sensibles del proceso de reconciliación. Cada identificación implica años de trabajo técnico y diálogo con comunidades, y cada entrega representa un gesto de dignificación para las familias. En ese sentido, el caso de Torres adquiere una dimensión particular: no se trata solo de un desaparecido más, sino de una figura pública cuya memoria ha estado atravesada por disputas políticas.
Sin embargo, el significado del acto trasciende ideologías. En un país con decenas de miles de desaparecidos, la restitución de restos humanos es también una afirmación de que el Estado reconoce su obligación de esclarecer el pasado. El conflicto armado colombiano no fue un episodio aislado ni uniforme; involucró guerrillas, fuerzas estatales, paramilitares y actores internacionales. La búsqueda de verdad y reparación es, por definición, un proceso complejo y gradual.
La ceremonia en Bogotá fue discreta. No hubo grandilocuencia ni discursos inflamados. Pero la sobriedad no disminuyó su peso histórico. En el silencio de ese acto se percibía la tensión entre memoria y futuro. ¿Cómo integrar figuras como Torres en el relato democrático de un país que busca dejar atrás la violencia? ¿Es posible reconocer la dimensión humana sin legitimar la opción armada que eligió?
Estas preguntas no tienen respuestas simples. La memoria, en sociedades que han atravesado conflictos prolongados, rara vez es lineal. Está hecha de matices, contradicciones y sensibilidades divergentes. La entrega de los restos de Camilo Torres no resuelve esas tensiones, pero las sitúa en un marco institucional que privilegia la verdad sobre el mito.
A seis décadas de su muerte, Colombia sigue enfrentando el desafío de reconciliar su pasado con sus aspiraciones democráticas. La restitución de los restos de Torres es, en última instancia, un recordatorio de que la paz no se construye únicamente con acuerdos políticos, sino también con actos concretos de reconocimiento y memoria.